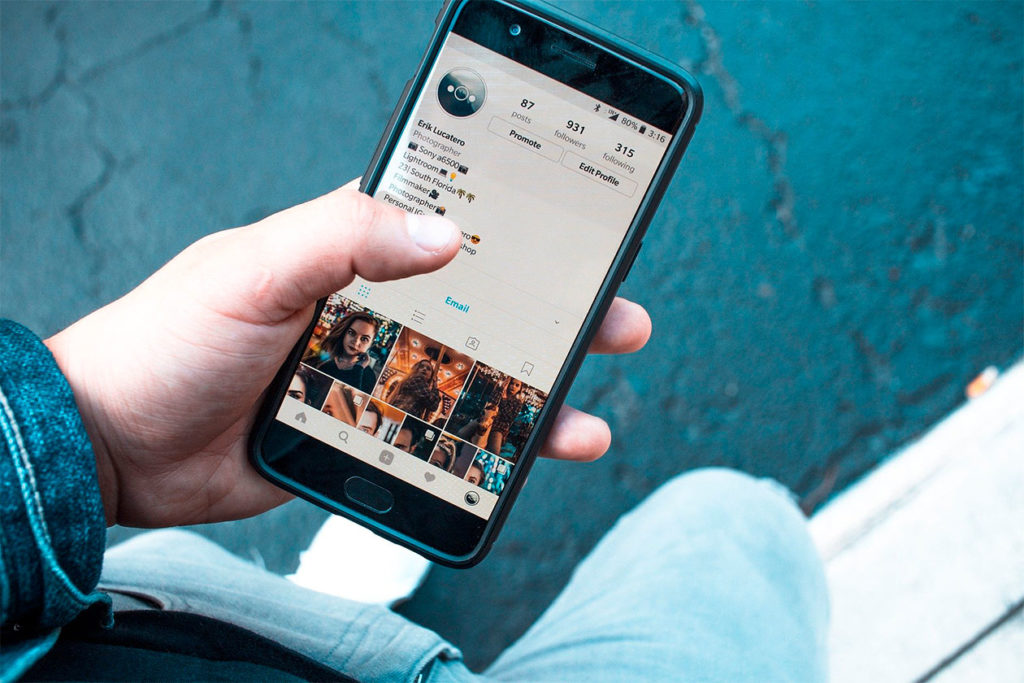El viejo correo, físico o electrónico, podía enviciarnos. Las llamadas telefónicas también. Algo peor podía ocurrirnos con la radio y con la televisión, potencialmente adictivos. Sin embargo, comparadas con las actuales redes sociales esos antiguos vicios del comportamiento son casi inofensivos. Las redes que combinan comunicación, información y diversión, son drogas duras.
Varios estudios científicos demuestran los efectos nocivos de Twitter, Facebook o Instagram en nuestra vida individual y social. Pero faltaba un “yo acuso” popular y combativo. El docudrama, El dilema de las redes sociales, recoge denuncias de ingenieros que trabajaron en esas plataformas, de académicos y de otros expertos. Sus denuncias se refuerzan con una hábil dramatización de los daños colaterales que producen esas redes, especialmente su efecto adictivo. Este docudrama incurre en algunas exuberancias distópicas e incluso conspiranoicas. Pero el filme cumple su objetivo principal: revela y rebela.
Fatalismos ideológicos y fetichismos tecnológicos dictan que deberíamos adaptarnos a esos nuevos medios sin chistar. Nada de eso: podemos y debemos insistir en que esas plataformas se adapten a nosotros.
Nadie niega las ventajas de las redes sociales. Son populares y poderosas porque entregan beneficios y placeres. Algunos de sus estropicios son perturbaciones propias de una revolución tecnológica. La súbita llegada de nuevos y enormes vehículos de opinión, información y diversión debía provocar cambios sociales que, inevitablemente, desorientan y a veces alarman. Por ejemplo, las redes democratizaron bruscamente la publicación. Ahora casi todos somos autores publicados. Pero esta magnífica proliferación de opinantes e informantes públicos produjo, de rebote, una peligrosa erosión de los medios periodísticos y la información de calidad. Con razón, los guionistas de El dilema de las redes sociales citan la Antígona de Sófocles: “Nada grandioso entra en la vida de los mortales sin una maldición”.
Los motores algorítmicos de las redes sociales trabajan para capturar nuestra atención, mantenerla e incrementarla. Nuestra atención capturada en masa y vendida pone a esas plataformas entre las empresas más poderosas del planeta. Dos mil setecientos millones de usuarios, la mayor parte “enganchados”, prueban el éxito de esas “tecnologías de persuasión”.
Las redes logran sus enrolamientos masivos explotando un rasgo de nuestra especie que nos ha dado éxitos extraordinarios y problemas terribles. Somos animales intensamente sociales. Para nosotros la formación de grupos cada vez más numerosos es una adaptación evolutiva triunfal. El cerebro humano “premia” nuestra sociabilidad con sensaciones de placer y bienestar. Ahora las redes nos ofrecen sobredosis constantes de intercambios sociales. Aquella excitación neuronal que era esporádica deviene en una adicción que, como todas, requiere dosis cada vez más altas para satisfacerse.
Hace medio siglo Marshall McLuhan (curiosamente, nunca mencionado en aquel docudrama) propuso que el medio es el mensaje. Desde entonces, al menos, sabemos que toda tecnología de comunicación modela sus contenidos cambiándoles su escala, ritmo y diseño. Esto es aún más cierto en el caso de las redes sociales potenciadas por programas de inteligencia artificial. Ellas no son meras herramientas pasivas a las que decidimos dar buen o mal uso. Las redes son máquinas inteligentes que aprenden, de nosotros mismos, cómo seducirnos. Para eso confirman nuestros sesgos cognitivos, acentuan nuestros miedos, sobreexcitan nuestras iras. Y cada día, cada hora, cada minuto, esas máquinas estudian cómo hacer todo eso mejor para seducirnos más.
Los daños colaterales producidos por las redes resaltan en aquellas con más incidencia política. Twitter ha demostrado su capacidad de aumentar las disfuncionalidades en nuestras democracias. En Twitter las noticias falsas “viajan” seis veces más rápido que las verdaderas. Algo similar ocurre con las opiniones rabiosas. Flaqueza muy humana: prestamos más atención al exceso que al equilibrio; la violencia nos provoca más que la paz, tan aburrida. Los algoritmos de esa red explotan esta debilidad nuestra y la multiplican.
Los usuarios creemos que dominamos las redes. Vana ilusión: la red nos enreda a nosotros. Prueba evidente es la adicción de muchos que tuitean o feisbuquean, de sol a sol, como cotorras en una jaula. Incluso aquellos que nos controlamos aportamos al bullicio. En el torrente de la exageración tuitera las opiniones moderadas y las informaciones objetivas forman burbujas apenas visibles, pero útiles para cohonestar a la plataforma. Esta olla de grillos es una causa, entre otras, de la creciente polarización política que afecta a medio mundo.
Las redes transforman nuestra necesidad natural de comunicación y asociación en un deseo vicioso, a menudo histérico. Este vicio tan nuevo se comporta como los antiguos: promete aliviar nuestra soledad mientras roba nuestra libertad.
En su poema, El aprendiz de brujo, Goethe imaginó a un mago joven e inexperto. Este hechiza una escoba para que ella trabaje por él trayendo agua del río a la casa. Pero la escoba trabaja a su modo, se desboca y pronto sus buenos servicios se convierten en grandes estropicios. Un torrente inunda la casa. El aprendiz de brujo, perdido el control de su magia, está a punto de ahogarse y se lamenta: “¿Cómo me desharé de los fantasmas que llamé?”.