Blogs
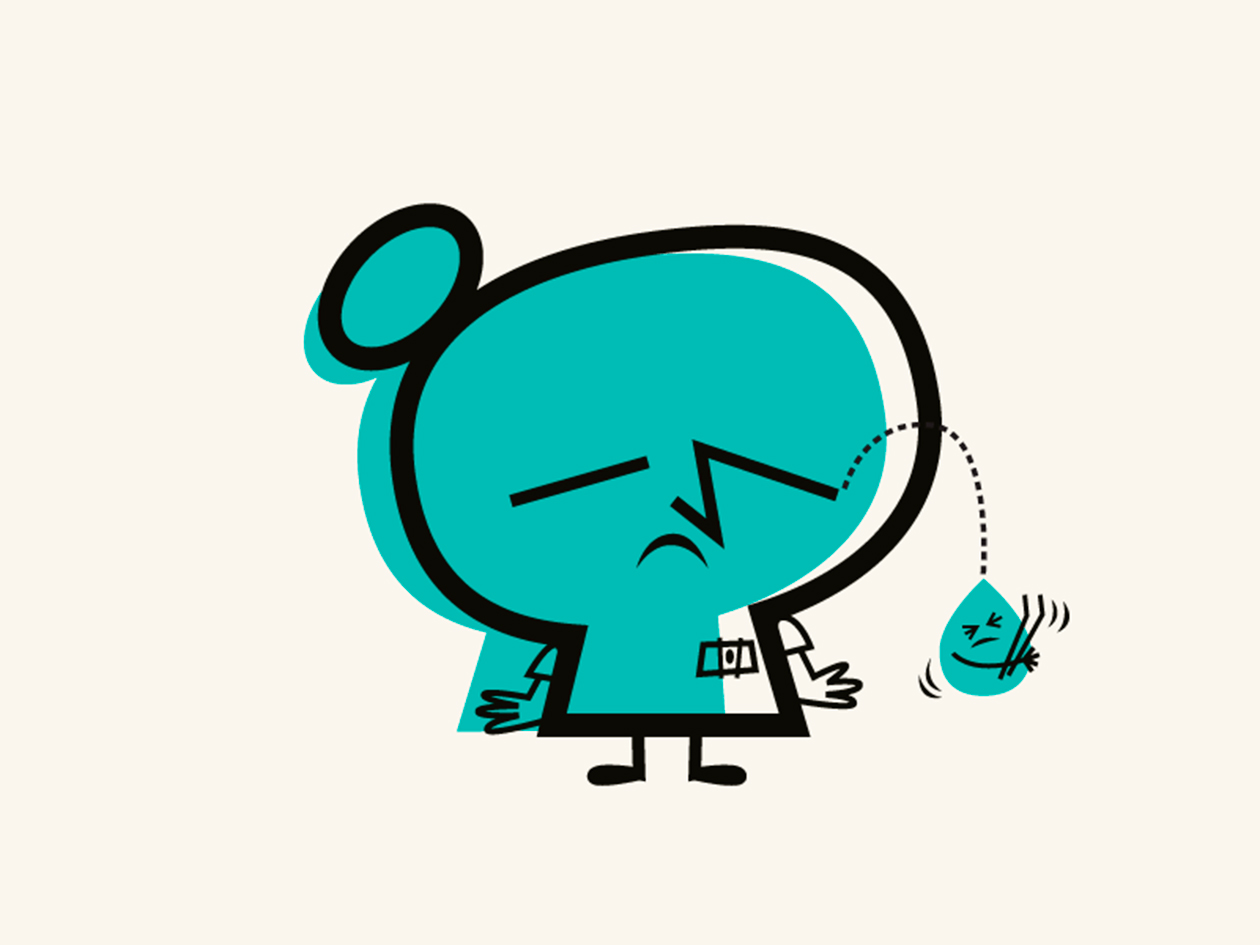
Nunca hubo nadie, que tuviera la sensatez de explicarme que de nada sirve hacer bien un trabajo si en el momento de mayor presión se comete un error
Toda mi infancia jugué fútbol en una liga de la que mi equipo jamás pudo salir campeón. Siempre quedamos terceros o segundos. Nunca primeros. El que quedaba año tras año en primer lugar, era el colegio al que pertenecía la liga. Por eso nuestros padres, hartos de vernos perder, gritaban con amargura desde las tribunas: <<árbitro vendido>>.
Una mañana de domingo se celebró un partido crucial. Era la última jornada del campeonato. El equipo dueño de la liga y nosotros teníamos los mismos puntos en la tabla. El duelo definiría al campeón. Lo recuerdo como si fuera ayer; no tengo siquiera que cerrar los ojos para verme debajo de tres tubos oxidados, muerto de los nervios, mirando los números en el dorso de mis amigos, enfilados hombro con hombro, despegándose coordinados del suelo para detener el disparo de Pedrito Gómez (sí, recuerdo el nombre y el apellido del odiado delantero rival) que rebotó en la tierra, levantando la cal que delimita el área chica, girando sobre su eje, observando el avestruz de trazos geométricos y amorfos de la marca Garcís que se escurrió entre mis manos enguantadas, pasando en cámara lenta por debajo de mis piernas y frenando su viaje en la red de sosquil.
—Si el árbitro no hubiera inventado esa falta —me dijeron mis amigos, mi entrenador, incluso mi padre—, jamás la hubieras cagado.
Quedamos segundos. Otra vez segundos. Y la culpa, por supuesto, no fue mía. Durante 55 de los 60 minutos que duraban los partidos infantiles, fui el Hombre Araña. Hice atajadas imposibles. Espectaculares. Una y otra y otra vez. Hasta que el árbitro nos robó. Y lo creí. Y lo seguí creyendo durante todos los años que quedamos segundos o terceros. Nunca hubo nadie, ni una sola persona, que tuviera la sensatez de explicarme que de nada sirve hacer bien un trabajo si en el momento de mayor presión se comete un error. Que sólo los cobardes no asumen su responsabilidad. Y que sólo los más grandes aprenden de sus errores.
Por eso no me extraña mirar la televisión y ver a uno de los máximos bastiones y referentes del deporte nacional, Paola Espinosa, doble medallista olímpica, romper en llanto ante los medios de comunicación al ocupar el cuarto puesto en la competencia de clavados en plataforma de 10 metros durante la recién finalizada Olimpíada. Observar que sus lágrimas no son de desilusión, sino de coraje, pues su derrota, dice, no es consecuencia del supremo desempeño de sus rivales o de su falta de consistencia en los clavados finales, sino de los jueces, que como la apabullante mayoría sabemos, no tienen otro trabajo que conspirar para robarnos la gloria.
Leé más artículos del autor aquí


