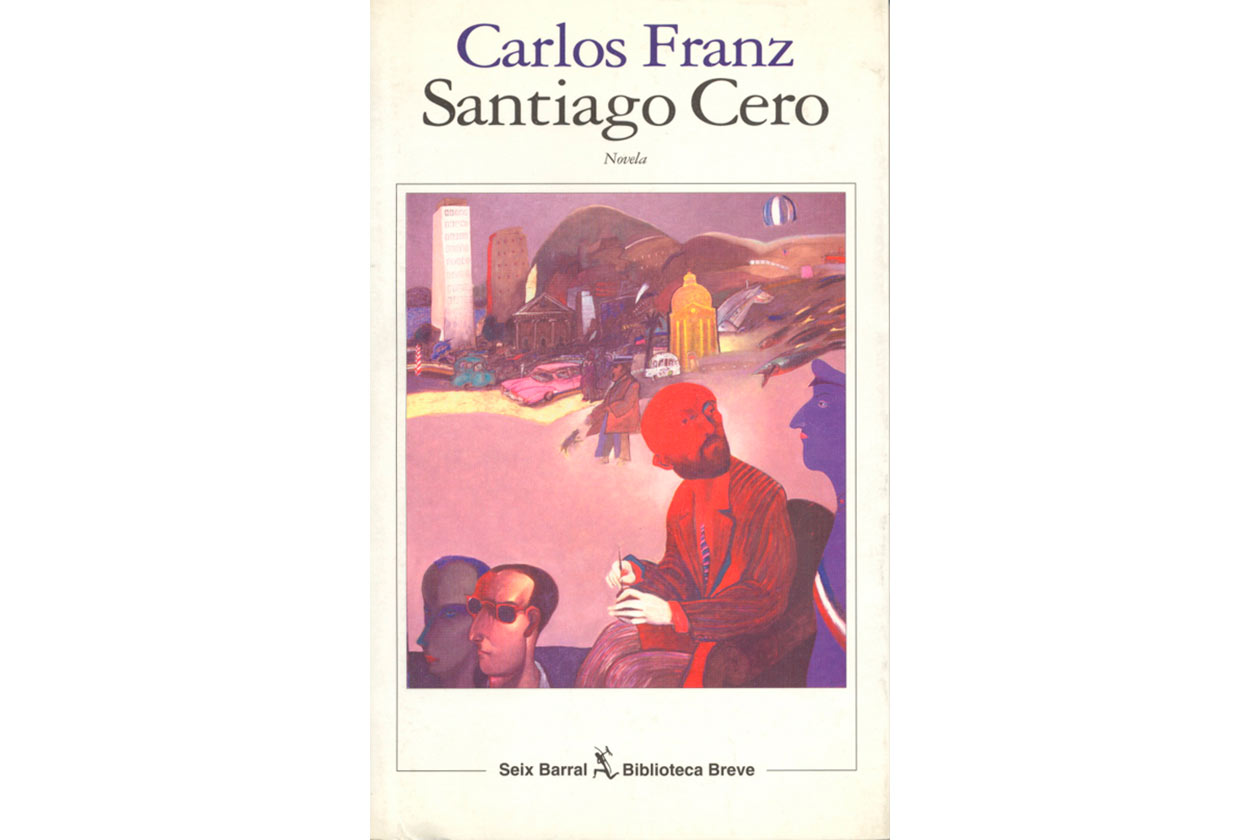Blogs

El mito de la juventud feliz es una cursilería inventada por adultos mayores deseosos de embellecer su pasado.
En 2019 se cumplen treinta años desde la publicación de mi primera novela, Santiago Cero. Ahora, revisando ese libro para una nueva edición, he recordado las dificultades que tuve para escribirlo y publicarlo.
Escribí una primera versión de esa novela mientras asistía al taller literario de José Donoso, a comienzos de los ochenta. Imperaba la dictadura, había censura y escaseaban las editoriales. Para un escritor primerizo las posibilidades de publicar eran remotas. Más aún cuando mi novela trataba de unos jóvenes desesperanzados que odiaban a su época. Así es que ni siquiera intenté publicarla y, en cambio, reescribí esa historia, una y otra vez, durante casi una década.
En 1987, el poeta José María Memet me animó a dejar de corregir Santiago Cero y enviarlo a un concurso internacional: los Premios CICLA, que se organizaban en Perú. Pero yo todavía escribía a mano. Un lápiz de grafito Faber HB, con su goma en la otra punta, era mi procesador de textos. Tuve que transcribir a máquina mi enredadísimo manuscrito. En este proceso corregí esa novela, de cabo a rabo, una vez más. Después la fotocopié y fui al Correo Central donde despaché ese pesado paquete. Enseguida, volví a refugiarme en el pesimismo y di por perdido ese premio.
Unos meses más tarde recibí una llamada sorprendente. Una voz cavernosa me dijo: “Soy Enrique Lihn. Acabo de regresar de Lima donde fui jurado en la sección de poesía de los premios CICLA. Te llamo para contarte que ganaste el concurso de novela. Son tres mil dólares. Apúrate en cobrarlos porque en Perú hay crisis”. Naturalmente yo, que apenas conocía a Lihn, creí que algún amigote me hacía una broma pesada y colgué.
Ese premio internacional no era broma e incluso logré cobrarlo. Aún así, mi primera novela siguió inédita y yo seguí reescribiéndola. Recién dos años después, a fines de 1989, una pequeña editorial independiente se arriesgó a editarla. Creo que ni ellos esperaban que Santiago Cero tuviera éxito. Sin embargo, el libro agotó dos ediciones y obtuvo reseñas entusiastas. Se iniciaba la corriente literaria que se conocería como “Nueva Narrativa Chilena”. Algunos críticos y muchos lectores decían que esa reciente camada de autores mostraba una asombrosa madurez.
- Lee también: Lunáticos.
Los escritores de mi generación nos asombrábamos menos porque sabíamos lo que nos había costado esa “madurez”. La dificultad para publicar nuestras novelas iniciales fue una escuela rigurosa. Pero aquella época de hierro, escatimándonos las oportunidades, nos hizo un involuntario “favor”: nos dio mucho tiempo para redondear las formas, para decantar los temas.
Santiago Cero maduró a través de laboriosas demoras e irritantes rodeos creativos. En sus primeros borradores el libro era bastante más largo y su estilo era frondoso y lírico. Rompí muchas páginas antes de entender que esa historia de pasiones juveniles reprimidas debía contarse de manera breve y parca. Estas restricciones expresivas me contrariaban: me habría gustado que el texto y mis protagonistas gritaran mi rabia y lloraran mi pena. Pero, tras mucho agregar y ponderar, llegué a convencerme de que la mejor forma de expresar esas emociones consistiría en amordazarlas y maniatarlas. Así, las mordazas y las ataduras de esa época se delatarían en la propia represión del texto.
Un proceso análogo de ensayos y errores me llevó a descubrir que la segunda persona verbal era la perspectiva adecuada para esa historia. Desdoblé al narrador en un yo que se trata a sí mismo de “tú”. Y sentí de inmediato que la novela encontraba su voz. Ese desplazamiento y enmascaramiento del yo, venía a representar, en el lenguaje, la disociación anímica de mis personajes. Para sobrevivir debían vivir y hablar como si ellos fueran otros.
- Además: “Bienal mortal”.
Santiago Cero apareció tres meses antes del retorno a la democracia, ocurrido en marzo de 1990. Sus lectores originales conocían el ambiente represivo retratado en ese libro. Quizás por eso se interesaron en aquella primera novela de un autor desconocido. Sin embargo, Santiago Cero también ha encontrado lectores en las siguientes generaciones, que no vivieron el apogeo de esa dictadura con sus miedos y sus trampas. ¿Por qué el relato de esos jóvenes, atrapados en una historia antigua, ha interesado a nuevos lectores que tuvieron más suerte y, aparentemente, crecieron más libres?
Durante la Revolución de Mayo, en 1968, alguien escribió en los muros de París esta frase tomada de una novela de Paul Nizan: “Yo tuve una vez veinte años. No permitiré a nadie afirmar que esa es la edad más hermosa de la vida”. El mito de la juventud feliz es una cursilería inventada por adultos mayores deseosos de embellecer su pasado. La juventud –si es auténtica y no meramente cronológica– se debate entre la pasión y la opresión. Aunque no viva en una dictadura, el joven experimenta su libertad potencial como una angustia real. Precisamente cuando creemos que lo podríamos todo, el mundo nos informa (a la inmensa mayoría) que podremos poco.
En el epílogo de Santiago Cero, unos estudiantes ocupan por la fuerza el edificio de su universidad. Ahora, tantos años después, en un Santiago que dejó muy atrás ese “cero”, los alumnos reales siguen tomándose sus escuelas. Hoy las protestas son distintas. Pero la causa más profunda es similar. Comparada con nuestros sueños, la vida siempre resulta demasiado pequeña.
Treinta años más tarde, paso con rapidez las páginas de esa primera novela mía y al hacerlo, como en esos libritos cuyas imágenes se mueven al hojearlos, veo al joven que fui, escribiendo. Lo veo tarjar líneas y romper borradores. Lo veo desesperarse y empecinarse. Le agradezco que se haya empecinado.
Más del autor aquí.