Blogs
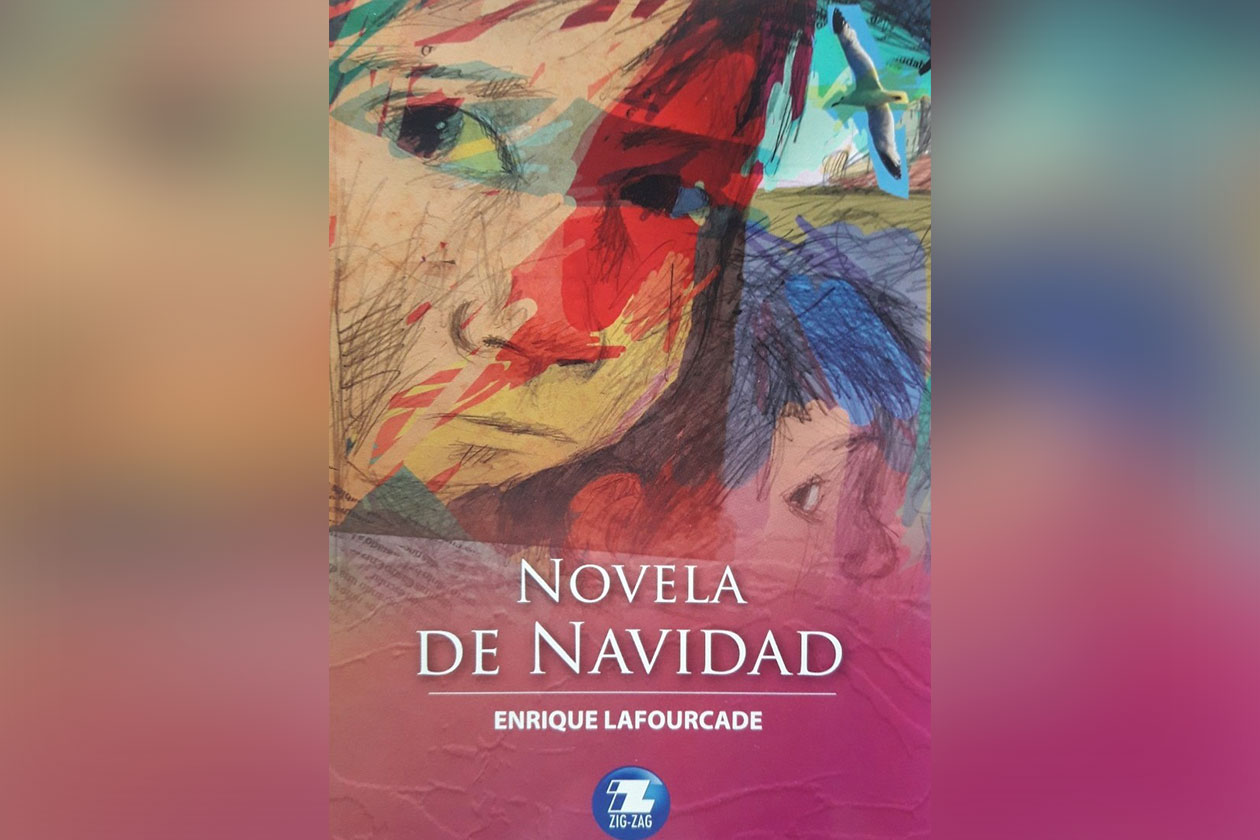
Un homenaje al escritor chileno, Enrique Lafourcade, fallecido a los 91 años y uno de los grantes de la literatura latinoamericana.
¿Enrique, cuándo va a escribir usted su gran novela? Eso le pregunté a Lafourcade. Estábamos en el mitológico café La Pérgola de la Plaza del Mulato, en Santiago, a mediados de los ochenta. Yo tenía unos veinticinco años. En mi pregunta iba implícita una admiración reticente, medio desdeñosa, típica del escritor joven que no ha hecho casi nada pero cree que podrá hacerlo todo. Con su peligrosa rapidez habitual, Enrique Lafourcade me respondió: “¡Escríbala usted, si se cree capaz!”
Fue una buena respuesta a mi insolencia. Pero Lafourcade podría haber sido incluso más rotundo. Resulta que él ya había escrito su “gran novela” y yo –novato pretencioso– la había leído y no me había dado cuenta. Algunos de sus libros de los años sesenta y setenta tienen méritos extraordinarios, pero yo no había sido capaz de aquilatarlos bien. En mi descargo, argumentaré que el boom narrativo latinoamericano aún nos ensordecía, en esos años. Entonces comparábamos a todos los escritores con esas cumbres recientes y casi nadie –especialmente si era chileno– sobrevivía a esa comparación. Además, el talento de Lafourcade era engañoso: fluía con tanta facilidad que incluso sus ficciones más complejas parecían no haberle costado nada. Y eso mismo dificultaba apreciarlas mejor.
Novela de Navidad (1965), Frecuencia modulada (1968) y En el fondo (1973), mirados en conjunto, pintan un mural literario de la ciudad de Santiago que no tiene equivalentes en nuestra literatura. Esos libros son nuestra traducción del Manhattan Transfer, de dos Passos; nuestra respuesta a la Ciudad de México retratada en La región más transparente, de Fuentes; nuestra versión del Madrid relatado en La colmena, de Cela.
- Leer también: Primera novela.
Una muchedumbre de personajes puebla esas novelas de Lafourcade. Niños vagos, profetas callejeros, asesinos, futbolistas, periodistas escandalosos, beatos «blancos como carne de rana”, poetas “flacos como abrelatas”. Entre esos personajes se repite y destaca un autor sin libros, Lavinio Silva Ventura. Lavinio, protagonista abyecto y excelso, sueña con escribir “la gran novela chilena, no cualquier relato, no una narración rectilínea, progresando capítulo a capítulo […] Santiago por los poros, por los cuatro costados, la ciudad vinagre, con sus nieblas y sus soles y sus montañas y sus prostíbulos. […] Santiago inaugurado por él, en un libro macizo, enorme…”.
Ese sueño imposible de aquel escritor que no escribe, se realiza en las ficciones de su autor que no cesa de escribir. Frecuencia modulada y En el fondo operan como un panóptico: desde su centro poético se observa la ciudad “por sus cuatro costados”. Los pelusas bajo los puentes del Mapocho, los politicastros conspirando en sus restaurantes y los anarquistas preparando bombas en sus escondites. La pobladora del Cerro Blanco, “pero con refrigerador y cuatro plantas de zapallo”, el fabricante de sombreros de la calle Santa Isabel, y el millonario en su casa de Vitacura. Una corte de los milagros con su correspondiente babel de jergas y de alimentos.
⭕ Hoy despedimos a Enrique Lafourcade, una de las voces literarias más importantes del país ➡ @CultoLT https://t.co/O6ZRzEQb9M
? A través de @MemoriaChilena te invitamos a recordar y sentir su pluma, que brilló con emblemáticas novela y cuentos https://t.co/Um8fQkgWW2 pic.twitter.com/v0jGGBcVEL
— Ministerio de las Culturas (@culturas_cl) July 29, 2019
¡Cuánto se come en las novelas de Lafourcade! Su propio estilo tiene algo de manducatoria voraz, rabelesiana. Sus buenos libros son un banquete de glosas glotonas.
Ese banquete de hablas se sirve en párrafos largos, ritmados mediante un stacatto de frases breves, sincopadas. Asimismo, la algarabía de la ciudad se expresa en diálogos rápidos, chispeantes, en los que intervienen múltiples voces. En Novela de Navidad los diálogos ocupan más de la mitad del relato.
Otra facilidad de Lafourcade fue su humor irónico, a menudo cruel. En ciertas páginas el lector casi puede oír la risa sardónica del autor. Sin embargo, ese humor ácido convive con una generosidad evidente. Los personajes populares –trapecistas, prostitutas, mozos, veguinos– son retratados con simpatía y emoción. Sus voces son “ese ruido de alguien que llora y llora en un subterráneo, y el ruido llega por las cañerías”. La novela es esa red de cañerías por la cual nos llegan voces que no escucharíamos de otro modo.
Lafourcade reservaba sus ironías más poderosas para los poderosos. Y especialmente para sus colegas, los escritores, incluido él mismo. En Frecuencia modulada, durante el velorio de Filoteo (anagrama de Teófilo Cid), un plumífero exclama: “Lafourcade es un mitificador… Mitifica todo. Sería capaz de meterse en una de sus propias novelas.” (Esos juegos metaliterarios anticiparon en décadas la moda contemporánea de la narrativa de escritores sobre escritores).
Pero la “facilidad de palabra” de Lafourcade fue también su defecto. (¡Cuántos talentos se han ahogado en su propia facilidad!). En ocasiones, ese estupendo ingenio verbal desaparece tras su misma desmesura. A veces, sus observaciones delicadas se pierden entre los vuelos líricos de una prosa que suelta sus amarras, aflojando las tramas y caricaturizando a los personajes.
La superabundancia de publicaciones de Lafourcade produjo una saturación similar. La masa de sus libros –más de cuarenta– y el éxito fácil de novelitas mediocres como Palomita blanca, semiocultó sus tres o cuatro obras más logradas. Sus rabietas televisivas también desviaron la atención. El personaje “Lafourcade”, ese doble farandulero y atrabiliario, opacó sus propias creaciones.
Ahora nada de eso importa. El escritor y su personaje y esos libros menores que lo lastraron, se han hundido bajo la línea de flotación del tiempo. A flote quedan y destacan, de nuevo, sus obras mejores. Aquellas novelas santiaguinas de los años sesenta y setenta. Ese extenso mural literario de Santiago que es, al mismo tiempo, una celebración orgiástica de la alegría de escribir, del júbilo de narrar. Esa fue “la gran novela” de Lafourcade.





