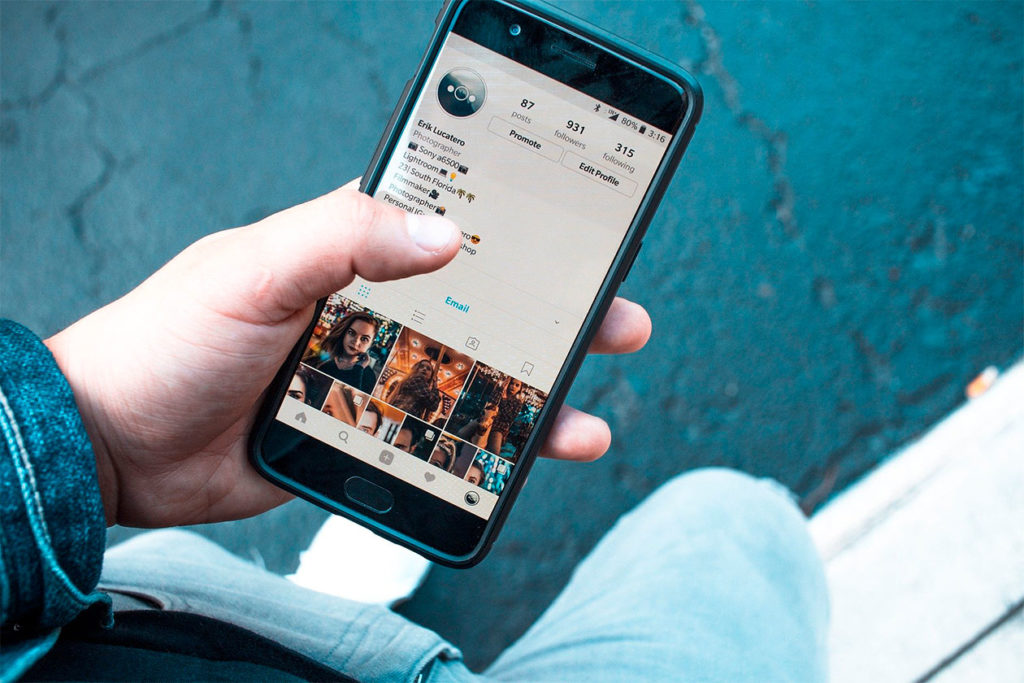Blogs

"Quien oye a Walt Whitman escucha la propia voz de Nueva York llamándonos a las calles (aunque haya que derretirse en ellas)"
Treinta grados Celsius. Ochenta por ciento de humedad. Caminar es transpirar. La camisa se pega al cuerpo. La última semana de agosto se funde y gotea sobre la isla de Manhattan. Deseo volver a refugiarme en el aire acondicionado de la Biblioteca Pública que abandoné hace un momento. Pero mientras estaba adentro mis ganas de salir a las calles se volvieron irreprimibles. Por culpa del poeta.
El poeta de Manhattan: Walt Whitman. Una exposición en esa biblioteca celebra los doscientos años de su nacimiento. Releo algunos de los versos enamorados que le dedicó a esta ciudad: “Innumerables calles populosas, altos crecimientos del hierro, esbelto, fuerte, liviano, levantándose espléndidamente hacia los claros cielos. […] ¡Ciudad de torres y de mástiles! ¡Ciudad anidada en las bahías! ¡Mi ciudad!”. (Mannahatta)
Quien oye a Whitman escucha la propia voz de Nueva York llamándonos a las calles (aunque haya que derretirse en ellas).
A media tarde la humedad cuaja en nubes plomizas que entrechocan para hacerse un hueco en el cielo. Estallan rayos y truenos. Visto desde el fondo, entre los edificios, parece que en el firmamento se librara un feroz combate de acorazados. Gana la lluvia: un Niágara cae sobre la ciudad acalorada inundando desagües y empozándose en las esquinas.
Huyendo de la tormenta llego hasta la avenida Broadway, más arriba de la calle 100, en el oeste de la isla de Manhattan. Ahí el diluvio me obliga a refugiarme bajo los andamios de una iglesia en restauración. Cansado, me siento sobre la escalinata del templo. Desde ese alero sombrío contemplo Broadway casi desierta. En esta parte de la urbe, la tormenta ha logrado lo que no pudieron hacer el calor y las vacaciones de verano: detener, en pleno día, el tráfico y el tráfago. Hacia el norte, hacia la Universidad de Columbia, no se divisa ni un alma. Desde el sur, un enorme y solitario camión avanza remontando la avenida, levantando abanicos de agua a su paso: parece una escampavía fantasma, caída a pique desde esa batalla tormentosa que se libra en el cielo. De pronto, en la oscuridad cavernosa del atrio de la iglesia, al lado mío, una voz ronca me habla.
La penumbra de la tormenta y de los andamios me impidió verlo antes. Ahora, ayudado por el relumbrón de un rayo, distingo al mendigo. Lleva las ropas pringosas correspondientes a su oficio. Las greñas de su pelo largo ocultan a medias un rostro renegrido, que alguna vez fue blanco. Maquillados por ese tizne, los ojos celestes brillan más. El mendigo me mira y murmura unas palabras incomprensibles. Supongo que me está pidiendo dinero. Pero no emplea la fórmula habitual para hacerlo: “Spare a quarter for me”. Tampoco alarga su mano para recoger las monedas que yo pudiera darle. Simplemente, repite esa otra demanda indescifrable que emerge de entre sus frondosas barbas amarillentas, mientras permanece recostado contra el pórtico de la iglesia, mirándome.
Una orla grasienta mancha las columnatas del atrio, detrás del mendigo. El roce constante de su cuerpo contra las piedras las ha teñido formando una aureola. Y es esa aureola la que, por fin, me permite traducir lo que este pordiosero displicente me murmura. He invadido su propiedad. Este pedazo de escalinata es su trono. Y evidentemente, lo ha sido por mucho tiempo. Quizás él heredó este sitial que antes ocuparon generaciones de mendigos.
Respetuosamente, me pongo de pie. Sólo entonces el pordiosero se endereza un poco y alarga hacia mí su mano que sostiene una gorra de béisbol. “Spare a quarter for me?”, me dice, ahora claramente. Me reviso los bolsillos y dejo en su gorra un dólar. Todo ocurre con tal dignidad que no creo estar dando una limosna; siento que estoy pagando un tributo.
La lluvia ha escampado y aprovecho para retirarme, discretamente. Desciendo la pendiente de una calle mojada hasta alcanzar el parque de Riverside. Una deliciosa brisa fresca –ese frescor verdadero, tan diferente al aire acondicionado– sube desde el río Hudson. Las nubes descargadas de su furia palidecen y se abren. Al fondo, sobre Nueva Jersey, empieza a ponerse el Sol. Una barcaza surca lentamente el río que parece inmóvil.
Todo cabe en la ciudad-poema de Whitman. Ese paisaje bucólico, el poder de aquellas torres de hierro y el mendigo que nos interpela y refleja: “Mi cara es cenicienta, mis tendones gruñen, la gente se aleja de mí./ Los que piden se encarnan en mí y yo me encarno en ellos./ Alargo mi sombrero, sentado y poniendo cara de vergüenza, pido.” (Song of Myself, 37).